Adiós, Mubarak
Esta mañana aparece en el diario El Correo mi artículo 'Adiós, Mubarak':
El malestar árabe nace de situaciones similares, aunque no idénticas. Regímenes autocráticos que se perpetúan desde la noche de los tiempos, una gerontocracia desconectada de la realidad que se aferra al poder, maneras y costumbres dictatoriales que se han acentuado con el paso de los años, una democracia de fachada que ha devenido en un sistema pluralista autoritario, una prolongada persecución de toda disidencia política y una sistemática vulneración de las libertades fundamentales. En definitiva, un fuerte déficit de legitimidad popular de los gobernantes que intenta ser contrarrestado con una sobreactuación de su aparato coercitivo.
Esta radiografía quedaría incompleta si no aludiésemos al deterioro económico experimentado en las dos últimas décadas. En primer lugar, por un Estado benefactor en el pasado incapaz de hacer frente ahora a las crecientes necesidades de la población y, en particular, a la incorporación al mercado laboral de una nueva generación, la más instruida y formada en la reciente historia de estos países. En segundo lugar, por una desigual repartición de la riqueza, ya que el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años tan sólo ha beneficiado a un reducido grupo próximo al poder, mientras que las condiciones de vida del grueso de la población han experimentado un fuerte retroceso, como evidencia que cerca del 45% de la población egipcia viva bajo el umbral de la pobreza con menos de dos dólares por día. El alza de los precios de los productos de la cesta diaria ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El estallido democrático que vive el mundo árabe ha servido, además, para mostrar la irrupción de nuevos actores políticos. Tanto la oposición laica como los grupos islamistas han ido a rebufo de la población y, en particular, de los jóvenes, que han asumido el peso central de las revueltas. Los días de la ira, como se han denominado las manifestaciones que recorren El Cairo, Alejandría, Ismailiya o Suez, han sido convocados por una juventud desencantada que no tiene nada que perder y que, siguiendo el ejemplo tunecino, ha perdido el miedo al régimen y a su aparato represivo.
Son, en su gran mayoría, jóvenes licenciados que protestan por la falta de oportunidades, pero también por la ausencia de libertades. Mejor formados que sus padres comprueban que el mercado laboral les cierra las puertas y que, en consecuencia, deben retrasar o renunciar a sus proyectos vitales: tener un empleo, disponer de un hogar, contraer matrimonio o formar una familia. Esta ausencia de perspectivas es acompañada por una opresiva situación política, dado que la elite gobernante no está dispuesta a compartir el poder ni, mucho menos, a ceder el testigo. La intifada árabe, y esto es extraordinariamente novedoso, no está dirigida por islamistas que consideran que 'el islam es la solución', sino por jóvenes laicos que demandan un cambio real y el final de la época de Mubarak.
Lo que se persigue es, en definitiva, un cambio sistémico. De ahí que la designación del jefe de los servicios secretos, Omar Suleiman, como vicepresidente, y del general Ahmad Shafiq como primer ministro no haya contribuido a calmar los ánimos, ya que ha sido interpretada como un intento de blindar el régimen y, sobre todo, de mantener la posición hegemónica del estamento militar. No nos debe extrañar, por lo tanto, que Mohamed el-Baradei, que ha asumido la dirección de la revuelta, exija la salida inmediata de Mubarak del país, la creación de un gobierno de salvación nacional (que cuente con la presencia de los Hermanos Musulmanes y el resto de los grupos opositores), la disolución de la Asamblea del Pueblo controlada por el oficialista Partido Nacional Democrático y la derogación de la ley de emergencia vigente desde 1981. Sin la satisfacción de estas demandas, la revuelta no se detendrá.
"El pueblo árabe ha tomado las riendas de su destino en sus propias manos. Esta es, al menos, la primera lectura que puede hacerse de las multitudinarias manifestaciones que recorren el mundo árabe y que en el caso tunecino ya han logrado desalojar del poder al dictador Ben Ali. En Egipto, Mubarak vive lo que parecen ser sus últimas horas en la presidencia, cada vez más cuestionado por las movilizaciones populares que exigen una reforma política en profundidad. En Yemen, la posición de Saleh está cada vez más erosionada y no sería de extrañar que las revueltas se extendieran al resto del territorio árabe, especialmente si Egipto cae, como todo parece presagiar. Debe tenerse en cuenta que mientras Túnez ocupaba una posición periférica, Egipto tiene un papel central, ya que es puente de comunicación entre el Magreb y el Mashreq y siempre ha sido motor de las grandes transformaciones políticas, sociales y culturales que han acabado por llegar, más tarde o más temprano, al resto del mundo árabe.
El malestar árabe nace de situaciones similares, aunque no idénticas. Regímenes autocráticos que se perpetúan desde la noche de los tiempos, una gerontocracia desconectada de la realidad que se aferra al poder, maneras y costumbres dictatoriales que se han acentuado con el paso de los años, una democracia de fachada que ha devenido en un sistema pluralista autoritario, una prolongada persecución de toda disidencia política y una sistemática vulneración de las libertades fundamentales. En definitiva, un fuerte déficit de legitimidad popular de los gobernantes que intenta ser contrarrestado con una sobreactuación de su aparato coercitivo.
Esta radiografía quedaría incompleta si no aludiésemos al deterioro económico experimentado en las dos últimas décadas. En primer lugar, por un Estado benefactor en el pasado incapaz de hacer frente ahora a las crecientes necesidades de la población y, en particular, a la incorporación al mercado laboral de una nueva generación, la más instruida y formada en la reciente historia de estos países. En segundo lugar, por una desigual repartición de la riqueza, ya que el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años tan sólo ha beneficiado a un reducido grupo próximo al poder, mientras que las condiciones de vida del grueso de la población han experimentado un fuerte retroceso, como evidencia que cerca del 45% de la población egipcia viva bajo el umbral de la pobreza con menos de dos dólares por día. El alza de los precios de los productos de la cesta diaria ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El estallido democrático que vive el mundo árabe ha servido, además, para mostrar la irrupción de nuevos actores políticos. Tanto la oposición laica como los grupos islamistas han ido a rebufo de la población y, en particular, de los jóvenes, que han asumido el peso central de las revueltas. Los días de la ira, como se han denominado las manifestaciones que recorren El Cairo, Alejandría, Ismailiya o Suez, han sido convocados por una juventud desencantada que no tiene nada que perder y que, siguiendo el ejemplo tunecino, ha perdido el miedo al régimen y a su aparato represivo.
Son, en su gran mayoría, jóvenes licenciados que protestan por la falta de oportunidades, pero también por la ausencia de libertades. Mejor formados que sus padres comprueban que el mercado laboral les cierra las puertas y que, en consecuencia, deben retrasar o renunciar a sus proyectos vitales: tener un empleo, disponer de un hogar, contraer matrimonio o formar una familia. Esta ausencia de perspectivas es acompañada por una opresiva situación política, dado que la elite gobernante no está dispuesta a compartir el poder ni, mucho menos, a ceder el testigo. La intifada árabe, y esto es extraordinariamente novedoso, no está dirigida por islamistas que consideran que 'el islam es la solución', sino por jóvenes laicos que demandan un cambio real y el final de la época de Mubarak.
Se quiebra, así, el paradigma de que mundo árabe y democracia son irreconciliables por el carácter autoritario del islam. Durante años se ha debatido en los medios académicos si era posible el nacimiento de una sociedad civil árabe. Aquí está la respuesta. No hay nada en las sociedades islámicas que las haga incompatibles con la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la cultura de la paz o la gestión pacífica de los conflictos, como ciertos apóstoles del culturalismo, entre ellos Bernard Lewis o Fuad Ajami, se empeñaban en afirmar. Las multitudinarias manifestaciones registradas en Egipto nos demuestran que el pueblo está hambriento de libertades y que no cesará en su empeño hasta liberarse de sus ataduras.
Lo que se persigue es, en definitiva, un cambio sistémico. De ahí que la designación del jefe de los servicios secretos, Omar Suleiman, como vicepresidente, y del general Ahmad Shafiq como primer ministro no haya contribuido a calmar los ánimos, ya que ha sido interpretada como un intento de blindar el régimen y, sobre todo, de mantener la posición hegemónica del estamento militar. No nos debe extrañar, por lo tanto, que Mohamed el-Baradei, que ha asumido la dirección de la revuelta, exija la salida inmediata de Mubarak del país, la creación de un gobierno de salvación nacional (que cuente con la presencia de los Hermanos Musulmanes y el resto de los grupos opositores), la disolución de la Asamblea del Pueblo controlada por el oficialista Partido Nacional Democrático y la derogación de la ley de emergencia vigente desde 1981. Sin la satisfacción de estas demandas, la revuelta no se detendrá.

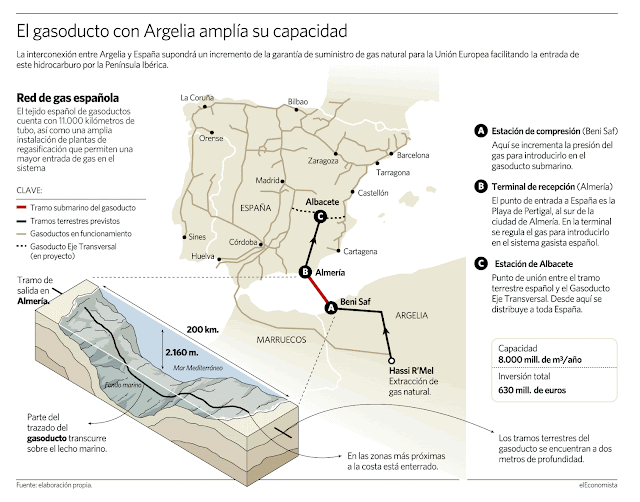
Comentarios
Publicar un comentario