El salafismo y la política
En el anterior número de Afkar/Ideas, Luz Gómez García, ¡profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y autora del Diccionario del Islam e islamismo, escribía uno de sus siempre esclarecedores artículos: "La irrupción del salafismo en la política".
"En Túnez los salafistas mantienen el activismo radical violento; en Egipto se debaten entre integrarse en el islamismo del sistema o la independencia opositora. Que el salafismo ha irrumpido en política no es una afirmación banal, en la medida en que históricamente ha hecho gala de desasimiento político. Su irrupción, vocablo que define mejor lo sucedido que el más inocuo “entrada”, materializa dos realidades estrechamente relacionadas: la diversidad de la oferta política islámica y la emergencia de una nueva cultura contestataria en las sociedades árabes. Ha sido el salafismo y no el islamismo tradicional, representado por los Hermanos Musulmanes, quien ha inaugurado el paradigma posrevolucionario árabe. Y lo está protagonizando por encima incluso de las previsiones de sus seguidores, hasta el punto de que, en buena medida, el futuro más inmediato de la política egipcia o tunecina depende de su concurso.
El salafismo y la no política
Qué es el salafismo se contesta mejor en negativo, repasando lo que denuesta más que lo que defiende. Porque la proclama de volver a los orígenes, al modelo prístino de los primeros musulmanes (los salaf del nombre árabe que da lugar a esta corriente islámica), es ante todo una utopía compartida por las múltiples propuestas regeneracionistas de la historia del islam. A partir de este presupuesto, lo que distingue al conjunto de los movimientos que se proclaman salafistas es la virulencia de las acusaciones contra sus enemigos, entre los que se incluyen los salafistas de tendencia diferente de la propia, y el recurso permanente al takfir, la acusación de infidelidad al islam.
El takfir salafista dirige su condena a cuatro ámbitos: la libertad individual, la igualdad civil, la separación de espacio público y privado y la pluralidad del islam. Así, el takfirismo se ha venido plasmando en batallas concretas de gran visibilidad: contra el atuendo supuestamente no islámico, como la no velación femenina o el afeitado masculino; contra la participación de las mujeres y los no musulmanes en la vida política; contra la no islamización del espacio público, que incluye la persecución de cualquier intercambio social entre sexos, el consumo de bebidas y alimentos haram o la cultura no religiosa; y contra las prácticas del islam popular, desde las visitas a los mausoleos a las celebraciones sufíes. Sin embargo, durante todo el siglo XX, el siglo de vida de las agrupaciones salafistas, nacidas en Egipto pero rápidamente reproducidas por todo el mundo islámico, la obsesión por la reislamización de la vida pública se ha mantenido al margen de la implicación en la vida política. Buena parte de la fuerza del proselitismo salafista ha residido históricamente en su apelación al sentimiento, al corazón y no a la razón del buen musulmán, de modo que, en manos de líderes hábiles y con la conveniente financiación, la religión se convertía en una forma de control social. El miedo a la pérdida de la identidad islámica, siempre en peligro y siempre expresada en términos genéricos y de forma dialéctica –en un primer tiempo contra el poder colonial, en un segundo contra un Occidente nebuloso–, ha centrado su estrategia.
Por el contrario, el islamismo gestado en el entorno de los Hermanos Musulmanes, tanto egipcios como árabes en general, incluido Ennahda tunecino, ha hecho de la religión una ideología alternativa al orden nacional establecido, no solo en lo social, sino también y sobre todo en lo político. Esto no ha impedido que en Egipto y Túnez las agrupaciones salafistas hayan actuado de manera distinta hasta el estallido de las revueltas en 2011: con quietismo apolítico las egipcias; mediante el enfrentamiento violento pero sin alternativa política las tunecinas, lo cual determinará a la postre su relación con los regímenes posrevolucionarios. Desde la década de los setenta, las dos grandes agrupaciones salafistas egipcias, Ansar al Sunna al Muhammadiya y Al Dawa al Salafiya, basaron su estrategia en el control de la predicación a través de la expansión de su red de mezquitas y en la búsqueda de fórmulas doctrinales que no les enfrentaran con el gobernante. Si bien los líderes de Ansar abogaron insistentemente por la no interferencia en el gobierno, los de Al Dawa sostenían que aunque el gobernante era impío, no se le podía combatir, porque no había llegado el tiempo de hacer la yihad con la espada, sino con el corazón y la lengua, esto es, mediante la dawa, la predicación.
Esta connivencia de ambas agrupaciones con el régimen de Hosni Mubarak facilitó su expansión, pues su versión moral de la sharia hacía de contrapeso a la pujanza política de los Hermanos Musulmanes. Así, cuando en enero de 2011 las manifestaciones populares obligaron a sus líderes a una toma de posición, sus jeques más emblemáticos, Rashad al Shafii y Yasir al Burhami, respectivamente, llamaron a sus seguidores a quedarse en casa. Por el contrario, los salafistas tunecinos, peor implantados y con un largo pasado de represión bajo el régimen de Zine el Abidine Ben Ali, estuvieron desde el principio a la cabeza de la lucha callejera. Menos numerosos y organizados que sus correligionarios egipcios, supieron, sin embargo, hacerse con una cuota de visibilidad contestataria desde un primer momento: se sumaron al clima general de protesta y, durante la primera campaña electoral, acapararon el discurso sobre la reivindicación de la identidad islámica del país, enfrentándose abiertamente a las fuerzas laicistas. Éstas, a su vez, reaccionaron adoptando un discurso defensivo sobre su legitimidad islámica, que a la postre retroalimentó las pretensiones salafistas".

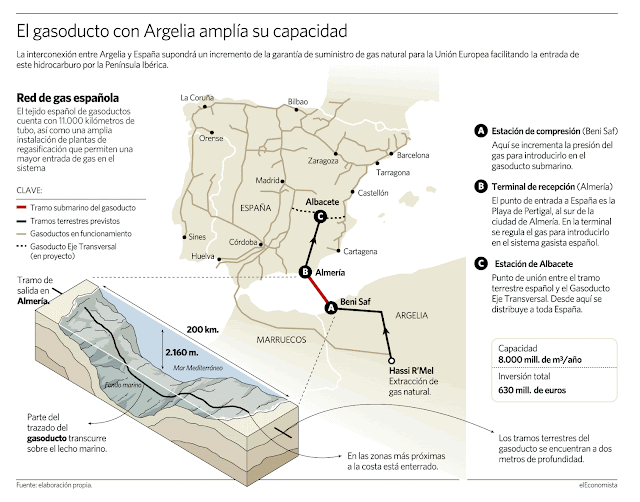
Comentarios
Publicar un comentario