Las amistades peligrosas de Qatar
Hace unos días publiqué en El Confidencial este artículo titulado "Las amistades peligrosas de Qatar". Espero que os guste.
Tras una semana de intensa actividad diplomática, la
crisis de Qatar permanece enquistada y no existen señales de que vaya a remitir
en el corto plazo. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se mantienen en sus
trece apostando por el aislamiento regional del pequeño emirato del golfo
Pérsico y el cierre de su espacio terrestre, marítimo y aéreo está provocando
problemas de desabastecimiento. Mientras tanto, la administración
norteamericana lanza mensajes confusos, puesto que el inicial respaldo de Trump
a la medida contrasta con el ofrecimiento de mediación de su secretario de
Estado Rex Tillerson.
Los orígenes de esta crisis deben buscarse en la voluntad
del emir Hamad Bin Jalifa al Thani, quien accedió al trono en 1995 y abdicó en
2013, de sentar las bases de una política exterior independiente que escapase
de la tradicional tutela de su poderoso vecino: Arabia Saudí, quien interpreta
que Qatar, al igual que el resto de petromonarquías vecinas, forman parte de su
esfera de influencia. Como el tiempo se ha encargado de evidenciar, esta
iniciativa no carecía de riesgos ya que a pesar de ser el primer exportador
mundial de gas licuado (lo que le permite ser el país con una mayor renta per
cápita: 96.700 dólares en 2014) apenas cuenta con una población de 250.000
qataríes (tan sólo un 10% del total del país).

El alza de los
hidrocarburos en la década pasada permitió a Qatar y al resto de integrantes
del Consejo de Cooperación del Golfo asumir un protagonismo cada vez mayor en
la política árabe pasando de jugar un papel periférico a convertirse en su
centro de gravedad. En opinión del profesor Abdullah Baabood, director del Centro de Estudios del Golfo en
la Universidad de Qatar, estas monarquías “acumularon más poder blando e
inteligente gracias a su situación económica, financiera, mediática e
internacional y actuaron más visiblemente dentro de la región de Oriente Medio
y el Norte de África mediante la mediación diplomática, las ayudas económicas y
el aumento de las inversiones”. De hecho, Qatar emprendió entonces una frenética actividad diplomática en
algunos conflictos enquistados como los de Líbano, Sudán, Yemen y Palestina, lo
que le permitió salir del anonimato y ganar peso específico.
La primavera árabe obligó a buena parte de los países del golfo Pérsico a revisar su
política exterior. Las demandas populares de libertad, dignidad y justicia social
representaban una evidente amenaza para estos regímenes de naturaleza
autoritaria. De resultar exitosas las transiciones políticas, en muchos casos
dirigidas por partidos islamistas como Ennahda en Túnez o los Hermanos
Musulmanes en Egipto, la población local podría exigir cambios de calado, entre
ellos la introducción de una democracia efectiva y un sistema pluripartidista,
lo que supondría un torpedo en la línea de flotación de estas monarquías
conservadoras. Se entiende, por lo tanto, que en el exterior adoptaran una
agenda contrarrevolucionaria y en el interior se inclinaran por aprobar una
serie de medidas orientadas a garantizar la paz social, entre ellas el alza de
salarios o el incremento de los subsidios.
La nueva coyuntura fue aprovechada por Qatar para tratar
de reforzar su posición erigiéndose de manera paradójica en defensor de los
procesos de cambio político. El emir Hamad manifestó en una entrevista a Al Jazeera en plena efervescencia
revolucionaria: “¿Qué es lo que convierte a la población en extremistas? El
extremismo es el resultado de los gobiernos o líderes tiránicos y dictatoriales
que no proveen a su pueblo de justicia ni seguridad. En cambio, si la población
puede participar en el proceso político, estoy seguro que este extremismo se
transformará en una vida civil y en una sociedad civilizada”. Estas
declaraciones pasaban por alto que Qatar no es precisamente un modelo
democrático, ya que los miembros de su Consejo Consultivo son elegidos por el
propio emir y no existe un sistema pluripartidista.
A partir de 2011, Qatar apostó por una política más
intervencionista sirviéndose de sus buenas relaciones con los Hermanos
Musulmanes, formación que de la noche a la mañana se convirtió en la gran
beneficiada de la caída de Mubarak en Egipto. Esta apuesta generó un choque
frontal con Arabia Saudí, que en 2014 incluyó a dicho grupo en su lista de
organizaciones terroristas equiparándola a formaciones yihadistas como el
autodenominado Estado Islámico. En realidad, esta alianza entre el emirato y la
Hermandad no era novedosa, ya que desde hacía décadas, la cadena Al Jazeera
había proporcionado un privilegiado altavoz al clérigo egipcio Yusuf
al-Qaradawi y el propio emir había ofrecido refugio a Jaled Mashal, máximo
dirigente de la organización palestina Hamas.
En el conflicto sirio, Qatar también se distinguió como un
fiel aliado de los Hermanos Musulmanes, a quienes permitió controlar las
principales plataformas opositoras en el exterior, al mismo tiempo que financió
generosamente a diversas formaciones de orientación salafista-yihadista como
Ahrar al Sham y, con mucha probabilidad, al propio Frente al Nusra, la
franquicia local de Al Qaeda. No es fácil responder a la pregunta de por qué Qatar
asumió un papel tan destacado en la crisis siria. Algunos analistas consideran
que la posible caída de Bachar al Asad habría permitido llevar a la práctica la
construcción de un gaseoducto desde el cual exportar, a precios sumamente
competitivos, su gas hacia Europa.
Sea como fuere, estas amistades peligrosas parecen haberle
reportado a Qatar más costes que beneficios, ya que han acabado por provocar un
choque de trenes de impredecibles consecuencias con Arabia Saudí. Está por ver
si las medidas punitivas obligan al emirato a revisar sus políticas o, por el
contrario, provocan un efecto contrario al deseado, ya que Qatar podría optar
por robustecer sus relaciones con otros países (no sólo Turquía, sino también
Rusia o el propio Irán) en respuesta a la hostilidad de sus vecinos.

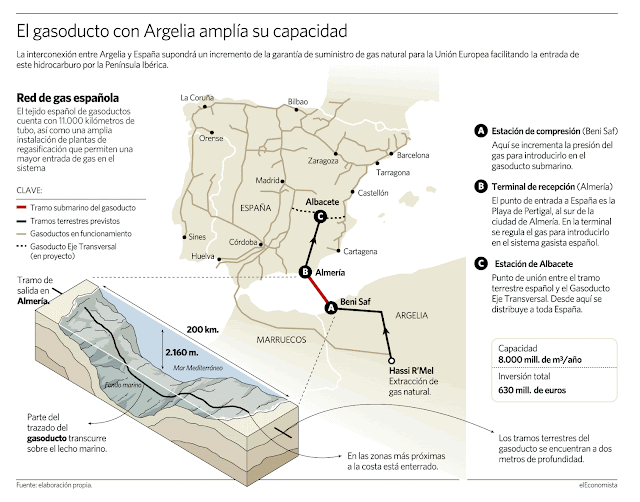
Comentarios
Publicar un comentario