Más allá de la Primavera Árabe
Este fin de semana el suplemente Planeta del diario catalan Ara publicó mi artículo "Més enllà de la primavera àrab" en el que trato de responder a la pregunta qué queda de las primaveras árabes cinco años después de su inicio. Aquí os dejo la versión en castellano del artículo:
"Las enormes expectativas que generó la Primavera Árabe han dejado lugar, cinco años después, a una acentuada frustración. El sueño de una democratización progresiva del mundo árabe parece haber sido reemplazado por la pesadilla del caos que se extiende desde Libia hasta Yemen pasando por Siria. No obstante, esta es una lectura de claros y oscuros que no tiene en cuenta las radicales transformaciones desarrolladas en el último lustro y el cambio profundo en la cultura política que ha representado la Primavera Árabe.
"Las enormes expectativas que generó la Primavera Árabe han dejado lugar, cinco años después, a una acentuada frustración. El sueño de una democratización progresiva del mundo árabe parece haber sido reemplazado por la pesadilla del caos que se extiende desde Libia hasta Yemen pasando por Siria. No obstante, esta es una lectura de claros y oscuros que no tiene en cuenta las radicales transformaciones desarrolladas en el último lustro y el cambio profundo en la cultura política que ha representado la Primavera Árabe.

Como
es bien sabido en 2011, las masas salieron a las calles para demandar el fin
del autoritarismo. Libertad, dignidad y justicia social fueron los lemas más
repetidos en dichas movilizaciones transversales y posideológicas. El objetivo
compartido de los manifestantes, independientemente de su credo, género, clase
e ideología, era desalojar del poder a los Ben Ali, Mubarak y Gadafi de turno,
pero una vez alcanzada dicha meta pronto se evidenció la ausencia de un
proyecto común que sirviera de aglutinante a grupos tan heterogéneos.
Las
revueltas marcaron también la irrupción de nuevas formas de acción y, sobre
todo, de nuevos actores. Los jóvenes, que representan dos terceras partes de la
población árabe, asumieron el protagonismo porque tenían poco que perder y
mucho que ganar. La mujer, asimismo, ocupó un lugar central denunciando la
desigualdad imperante en las sociedades árabes y cuestionando los valores
patriarcales vigentes. También los sindicatos fueron claves al movilizar a los
trabajadores, principales víctimas de la aplicación a rajatabla del modelo
neoliberal en países como Túnez o Egipto. Por último debe destacarse el papel
de las organizaciones de derechos humanos, que en las últimas décadas habían
denunciado, contra viento y marea, las sistemáticas violaciones perpetradas por
los aparatos de seguridad árabes y el reino de la impunidad existente.
Una
vez derrocados los autócratas, la calle árabe se fue desmovilizando de manera progresiva
permitiendo la irrupción en escena de diferentes actores que no compartían las
reivindicaciones de los manifestantes y que aprovecharon la nueva coyuntura
para acrecentar su poder. De una parte, los islamistas que, a pesar de ser
sistemáticamente perseguidos durante décadas, habían sido capaces de conservar
importantes bolsas de apoyo y eran vistos como el único grupo lo
suficientemente cohesionado para auparse al gobierno. De otra parte, los
sectores contrarrevolucionarios, que interpretaban que el triunfo de la
revolución pondría en peligro sus intereses y que se conjuraron para
desactivarla.
No
todos los países han corrido la misma suerte. Túnez, donde arrancaron las
movilizaciones, sigue siendo la gran esperanza de la Primavera Árabe. Las
elecciones a la Asamblea Constituyente se saldaron con la victoria del islamista
Ennahda, que fue posteriormente derrotado en las elecciones legislativas por el
laico Nida Tunis. La alternancia funcionó relativamente bien y la sociedad
civil medió entre los bandos laico e islamista para evitar que las tensiones
hicieran descarrilar la transición. Esta labor fue reconocida con la concesión
del premio Nobel al Cuarteto de Diálogo integrado por la Unión General de
Trabajadores, el Colegio de Abogados, la Liga de Derechos Humanos y la
patronal. Lo anteriormente dicho no quiere decir que la transición haya sido
modélica ni mucho menos, puesto que los episodios de violencia han sido frecuentes
y el autodenominado Estado Islámico ha golpeado tanto a las fuerzas de
seguridad como al turismo, agravando los problemas de la economía tunecina.
El
caso de Egipto es más complejo, puesto que es el país árabe más poblado y parte
de una situación socioeconómica mucho más delicada. Tras el triunfo electoral
de los Hermanos Musulmanes se estableció un cordón sanitario contra el gobierno
por parte del resto de fuerzas políticas. El ejército, que controlaba buena
parte de los resortes de poder desde medio siglo atrás, no dudó en intervenir y
desalojar del poder a los islamistas en verano de 2013 con el pretexto de
salvaguardar el orden. El mariscal Sisi, nuevo hombre fuerte de Egipto,
justificó el golpe militar aludiendo a la necesidad de evitar una guerra civil.
Desde entonces, la represión se ha cebado no sólo con los islamistas, sino también
con los sectores revolucionarios y la propia sociedad civil. Destacados
activistas han sido condenados a elevadas penas de prisión por manifestarse
contra esta deriva autoritaria. El presidente Sisi es plenamente consciente de
que Egipto es un país clave y que su eventual desestabilización tendría graves
consecuencias en el entorno mediterráneo, de ahí que muchos mandatarios europeos
hayan aceptado de buen grado el retorno a la política del puño de hierro como
un mal menor.
Un
tercer caso es el de los países en descomposición que están inmersos en
conflictos armados como Siria, Yemen o Libia. En todos ellos encontramos un
mismo patrón, un estado central en retirada que apenas domina algunas partes de
su territorio y unas milicias armadas que se han hecho fuertes en la periferia
movilizando a diferentes sectores de la población descontentos con la desigual
repartición de poder y con la arbitrariedad de los gobernantes. Este vacío
político ha favorecido la irrupción de grupos yihadistas que gravitan en la órbita
de Al-Qaeda y el Estado Islámico. En todos estos países, la injerencia de
potencias regionales e internacionales, que han intervenido en respaldo de uno
u otro bando, ha agravado los conflictos y acentuado el sectarismo.
Aunque
este balance nos podría invitar a pensar que la Primavera Árabe ha sido un rotundo
fracaso, lo cierto es que más bien constituye un punto de inflexión que cierra
una etapa y abre otra. Cualquiera que considere que el statu quo actual se perpetuará está profundamente equivocado. El
mundo árabe está cambiando y lo está haciendo a toda prisa, aunque todavía no sepamos
a ciencia cierta hacia dónde se dirige".

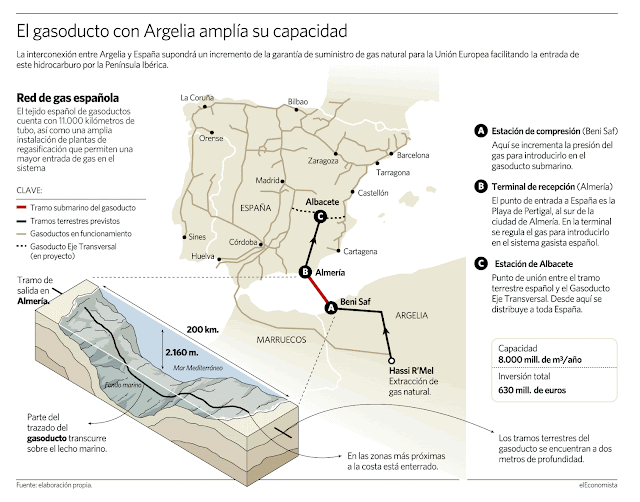
Comentarios
Publicar un comentario